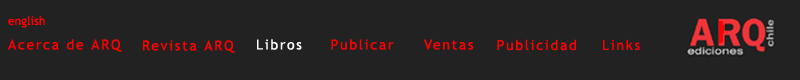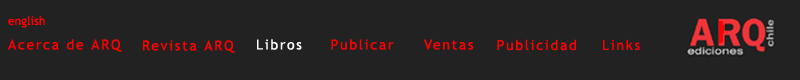Hay arquitectos cuyo quehacer puede situarse con facilidad en un contexto
determinado. En tales casos, son los respectivos ámbitos biográficos,
geográficos o culturales, los que permiten comprender mejor,
tanto las modalidades de gestación, como el sentido de una obra.
Este no es el caso de José Cruz, cuyo trabajo se entiende mejor
desde un cierto transitar. Un transitar entre lugares, entre quehaceres
y entre dimensiones diversas de la arquitectura. La suya es, por tanto,
una obra tensada por polaridades, siendo precisamente la presencia de
tales polaridades, la que genera el sistema de coordenadas, a partir
del cual esta obra puede ser mejor comprendida.
ENTRE BARCELONA Y VALPARAISO
“En Barcelona aprendí
a calcular una viga”, me confesó en una ocasión
José Cruz, reduciendo – con el exceso con que suele hacerlo-
a un cierto dominio técnico la clave de su aprendizaje en Barcelona
. Es probable que haya aprendido bastante más en los 17 años
que permaneció allí, y en su paso por una escuela que,
por entonces, atravesaba por uno de sus mejores momentos. José
Cruz comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad
Católica en Santiago –después de haber hecho un
año de ingeniería en la Universidad de Chile –
pero, a poco andar, viajó a Barcelona donde completó
sus estudios de pre grado e inició los de doctorado. Allí
participó también en actividades docentes de la Escuela
de Arquitectura, junto al filósofo Eugenio Trías, así
como en las del Col.legi de Filosofía. Simultáneamente
escribió para la revista Jano Arquitectura y comenzó
su práctica profesional en un despacho situado en una vieja
casa de la calle Nueva Santa Eulalia en la parte alta de Sarriá.
Es probable que José
Cruz nunca haya perdido de vista lo que, paralelamente, ocurría
en Chile. Recuerdo un encuentro fortuito con él – debe
haber sido Enero de 1978 - en el patio de los Naranjos de Lo Contador,
una calurosa tarde de verano. Venía en busca de los trabajos
de Raúl Irarrázaval sobre el Valle Central, los que
había conservado en su memoria y, por alguna razón,
y le había parecido de interés recuperar.
Hasta donde puedo recordar,
es en un proyecto de Concurso para Correos de España, realizado
a comienzos de los ochenta, donde percibí por primera vez el
intento de José Cruz por poner en juego un modo de aproximación
al proyecto que se apoyara en alguno de los supuestos de la Escuela
de Valparaíso. Los vínculos familiares que lo unían
a Alberto Cruz Covarrubias y la convicción, adquirida desde
la distancia, del interés y la originalidad de la investigación
realizada en Valparaíso, hicieron que, poco a poco, José
Cruz fuese construyendo una versión propia de estas ideas.
Todo ello se potenció con su vuelta a Chile y la obra de madurez
que aquí comenzó a desarrollar.
Esta tensión entre
una visión surgida de la experiencia barcelonesa, con sus componentes
de dominio técnico y conocimiento de las coordenadas de la
discusión arquitectónica y el pensamiento contemporáneo,
y a la vez marcada por la Escuela de Valparaíso, con su énfasis
en la investigación y en la peculiaridad de la situación
americana, marca profundamente el pensar y el hacer de José
Cruz. Ella se hace presente como una fértil doble distancia,
que le ha permitido enfrentar los problemas arquitectónicos
con originalidad propia y sintetizar un lenguaje que, sin pretender
constituirse en un punto de partida, ha ido siendo cada vez más
reconocible . Haber sido capaz de resistir y a la vez orientar dicha
tensión como motor de su producción arquitectónica,
es un hecho fundamental para comprender la índole y resultados
de la arquitectura de Cruz.
ENTRE EL FUNDAMENTO Y EL
OFICIO
José
Cruz ha desarrollado su obra dentro del ámbito habitual de
los encargos profesionales, respondiendo con probidad a su dinámica
propia. Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que cada
obra dé lugar a un discurso que aparece como su fundamento
explícito. Este requerimiento, fundamental para José
Cruz, se expresa en sus carpetas de trabajo, dando lugar a manuscritos
y dibujos que recogen las observaciones, los puntos de partida y la
estructura interna que gobierna dichas obras. Muchas veces, tales
manuscritos han acompañado la publicación de sus obras,
como testimonio del pensar que les ha dado origen(1).
Es a partir de estas ideas que José Cruz insiste en explicar
su obra ya que, para él, es precisamente ése el plano
en que la obra se sitúa con mayor propiedad, aquél que
permite comprenderla y juzgarla adecuadamente.
Se
podría pensar, que tal ejercicio corresponde al de un arquitecto
teórico. Ello es, en cierto modo, verdadero; hay siempre una
cierta dimensión, o al menos una posición teórica
en la obra de José Cruz. Sin embargo tal percepción
de su obra sería incompleta. Su punto de partida teórico
está siempre contrapesado por un dominio claro y maduro del
oficio, que se expresa, entre otras cosas, en una concepción
cabal de la estructura y una maestría en la construcción.
Sus obras presentan muchas veces una dimensión técnica,
no pocas veces compleja, que en ocasiones se oculta intencionalmente,
como si se quisiese que esta dimensión no pesara al experimentarlas.
Este dominio del oficio no sólo otorga una necesaria solidez
a su obrar, sino que se presenta como una posibilidad adicional de
intensificación de la obra; una obra que resiste desde su concepción
general a sus detalles(2).
Las obras de José
Cruz están, entonces, siempre tensadas entre la abstracción
de un pensar teórico y lo concreto de una pensar material.
No es frecuente encontrar una tal tensión entre los arquitectos
latinoamericanos. Ella es, muy probablemente, una de las contribuciones
más fundamentales de José Cruz al panorama de la arquitectura
chilena contemporánea.
ENTRE LA ESCULTURA Y LA
ARQUITECTURA
Desde
los años que compartimos en Barcelona, recuerdo a José
Cruz dedicando unos fines de semana extendidos a la escultura en su
taller de Samalús en las afueras de Barcelona. Más allá
de la envidia que me provocaba la posibilidad de articular esta actividad
artística suya de carácter íntimo, casi semi
clandestino, con su quehacer profesional, era perceptible que tal
actividad manifestaba un lado significativo de su vocación.
Bastaba examinar algunos de sus resultados para comprobar que se trataba
de algo más que un pasatiempo de fin de semana. Las exposiciones
que posteriormente ha realizado en Chile han permitido hacer pública
esta faceta suya y dar estatuto propio a esta actividad artística
de Cruz(3).
En
efecto, para José Cruz la escultura ha constituido un modo
de reflexión sobre la forma y la materia. Una reflexión
que, a diferencia de lo que ocurre con la arquitectura parte de un
encargo propio, sigue el ritmo de una dinámica autónoma
y se ejecuta directamente con las manos. Todo ello contrasta con las
condiciones de la producción arquitectónica y a la vez
la complementa. La relación que se produce entre escultura
y arquitectura tiene, en José Cruz, algo similar con aquella
que se daba entre pintura y arquitectura en Le Corbusier, quien concebía
la pintura como el laboratorio de su arquitectura(4).
Ella constituye una suerte de campo abstracto en el cual es posible
explorar determinados asuntos relacionados con la forma y el espacio,
asuntos que frecuentemente dan origen a argumentos de arquitectura.
Si una arquitectura como la de José Cruz presenta una dimensión
de investigación, una porción significativa de ese esfuerzo
de investigación se da en esta práctica de la escultura.
Esta brevísima referencia
a tensiones y distancias entre lugares significativos, dimensiones
arquitectónicas y actividades, permite entender la posición
de José Cruz como un lugar donde se conectan, se encuentran
y dialogan situaciones originalmente lejanas que su arquitectura es
capaz de conectar. Es este juego de recorridos, de tensiones y distancias
el que permite situar debidamente las múltiples contribuciones
de José Cruz a la arquitectura que ha realizado en Chile desde
la década del noventa. Es desde él que se entiende la
condición inaugural de una obra como el pabellón de
Chile en la Exposición Universal de Sevilla de 1992, que contribuyó
a detonar una nueva mirada acerca de la arquitectura chilena en el
panorama internacional. Es desde él también que se entiende
la solidez técnica y arquitectónica que exhiben una
serie de obras, frecuentemente realizadas en madera, las que además
de su calidad intrínseca fueron capaces de modificar la sensibilidad
material de la arquitectura en Chile. Y es también desde él
que puede entenderse la madurez inusual de una obra reciente como
la Universidad Adolfo Ibáñez, que realizada en un plazo
mínimo, es capaz de dar con una forma arquitectónica
que a la vez configura una compleja vida universitaria y plantea una
meditada relación con la presencia de la cordillera y el paisaje
del valle central.
La obra y la actividad
arquitectónica de José Cruz pueden verse entonces, simultáneamente,
como una serie de caminos que unen puntos distantes de la cultura
y el pensamiento arquitectónico contemporáneo, a la
vez como un cruce privilegiado entre dichos senderos.
Fernando Pérez Oyarzun
Agosto 2004